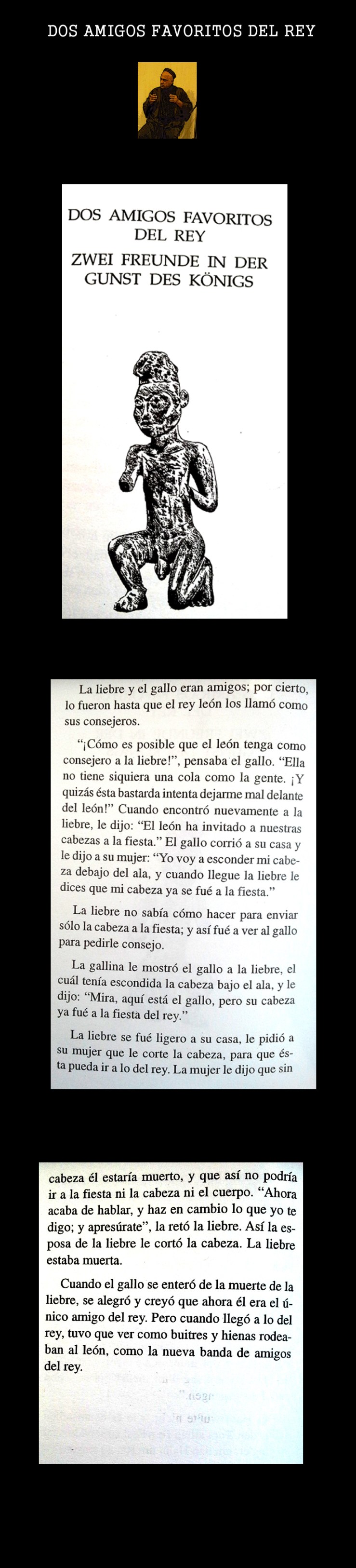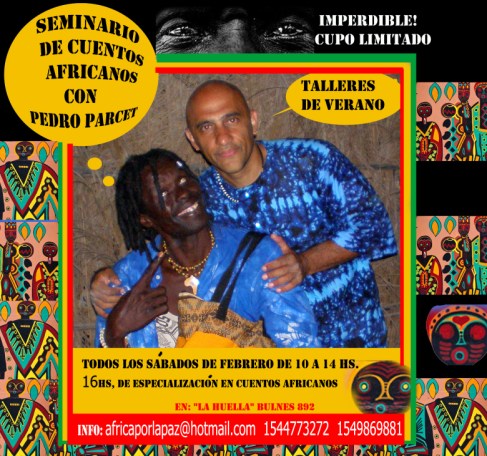ELSA BORNEMANN
Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar «en elefante», esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo… ah… eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento:
Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos: cinco minutos antes el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente.
-¿Te has vuelto loco, Víctor?- le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. -¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo!
La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche:
-Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas…
– ¿De qué te quejas, Víctor? -interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida?
– Tú has nacido bajo la lona del circo… -le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera… Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad…
– ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? -gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
– ¡Al fin una buena pregunta! -exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos… que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero… que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente… que se los forzaba a imitar a los hombres… que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres… Y que patatán fue la orden de huelga general…)
– Bah… Pamplinas… -se burló el león-. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma?
– Sí -aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete -y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. En seguida, abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡hasta el león!
Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas… (los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó, apenas pisó el césped…)
De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio:
– Los animales están sueltos!- gritaron acoro, antes de correr en busca de sus látigos.
– ¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas!- les comunicó el loro no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente.
– ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante!
– ¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! -y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente.
– ¡Ustedes a las jaulas! -gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes.
La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías, las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: CIRCO TOMADO POR LOS TRABAJADORES. HUELGA GENERAL DE ANIMALES.
Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres:
– ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego! ¡Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus cabezas!
– ¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan!
– ¡BASTA, POR FAVOR, BASTA! – gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número doscientos alrededor de la carpa, caminando sobre las manos-. ¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante:
– … Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán… porque… o nos envían de regreso a nuestras selvas… o inauguramos el primer circo de hombres animalizados, para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho.
Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana: en el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes (o sujeto en el pico en el caso del loro), todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África.
Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones: En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor… porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio…
DYLAN THOMAS
Circo
Ya estaba cerrada la feria, habían apagado las luces de los tenderetes de coco y los caballitos de madera, inmóviles en la obscuridad, aguardaban las músicas y el zumbido de maquinaria que volviera de nuevo a hacerlos trotar. En las casetas, las lamparillas de nafta se habían ido difuminando una a una y sobre cada uno de los tableros de juegos habían ido echando las fundas de lona. Todo el gentío había vuelto a sus casas y ya sólo quedaban lucecitas en los ventanucos de los carromatos.
Nadie había reparado en aquella niña. A un lado del tiovivo, vestida de negro, escuchaba el último hilillo de pasos ya lejanos que se marcaban en el serrín mientras agonizaba un ligero murmullo de silenciosas despedidas. Y entonces, sola ella en medio de aquel desierto de perfiles de caballitos y humildes barquitos fantásticos, se puso a buscar un lugar donde dormir. Aquí y allí, levantando las lonas que parecían mortajas cubriendo los tenderetes, se abría paso entre la obscuridad. Le asustaban los ratones que correteaban por los tablamentos repletos de desperdicios y el mismo latir de las lonas que el aire hacía bambolearse como un velamen. Ahora se había escondido junto a los tiovivos. Se coló en uno de ellos y con el crujido de los pasos repiquetearon las campanitas que los caballos llevaban colgadas al cuello. No se atrevió a respirar hasta que no se reanudó el tranquilo silencio y la obscuridad no se hubo olvidado del ruido. En todas las góndolas, en todos los puestos buscaba con los ojos un lecho. Pero no había un solo lugar en toda la feria donde pudiera echarse a dormir. Un sitio porque era demasiado silencioso, otro porque los ratones andaban allí. En el puesto del astrólogo había un montoncito de paja, se arrodilló a su costado y al extender la mano sintió que tocaba una mano de niño.
No, no había un solo lugar. Se dirigió lentamente hacia los carromatos que se habían estacionado más lejos del centro de la feria y descubrió que sólo en dos de ellos había luces. Agarró con fuerza su bolsa vacía y se quedó a la espera mientras elegía uno en que molestar. Por fin se decidió a llamar a la ventana de uno pequeño y decrépito que tenía al lado. Empinada de puntillas, ojeó su interior. Delante de una cocinilla, tostando una rebanada de pan, estaba sentado el hombre más gordo que ella había visto nunca. Dio tres golpecitos con los nudillos en el cristal y luego se escondió en las sombras. Oyó que el hombre salía hasta los escalones y preguntaba: «¿quién?, ¿quién?», pero no se atrevió a responder. «¿Quién? ¿Quién?», repitió.
La voz de aquel hombre, tan fina como grueso su cuerpo, le hizo reír.
Y él, al descubrir la risa, se volvió hacia donde la obscuridad la ocultaba. «Primero llamas –dijo–, luego te escondes y después te ríes, ¿eh?»
La niña apareció entonces en un círculo de luz sabiendo que ya no hacía falta seguir escondida.
–Una niña –dijo–. Anda, entra y sacúdete los pies.
Ni siquiera la esperó; ya se había vuelto a retirar al carromato y ella no tuvo otro remedio que seguirle, subir los escalones y meterse en aquel desordenado cuartucho. El hombre había vuelto a sentarse y seguía tostándose la misma rebanada de pan.
–¿Estás ahí? –preguntó, porque ahora le daba la espalda.
–¿Cierro la puerta? –preguntó la niña.
Y la cerró sin esperar respuesta.
Se sentó en un camastro y le observó tostar el pan.
–Yo sé tostar el pan mejor que tú –dijo la niña.
–No lo dudo –dijo el Gordo.
Vio cómo colocaba en un plato un trozo carbonizado y cómo, en seguida, ponía otro frente al fuego, que se quemó inmediatamente.
–Déjame tostártelo –dijo ella.
Y él le alargó con torpeza el tenedor y la barra entera.
–Córtalo –dijo–, tuéstalo y cómetelo.
Ella se sentó en la silla.
–Mira cómo me has hundido la cama –dijo el Gordo–, ¿quién eres tú para hundirme la cama?
–Me llamo Annie –le dijo.
En seguida todo el pan estuvo tostado y untado de mantequilla, y la niña lo dispuso en dos platos y acercó dos sillas a la mesa.
–Yo me voy a comer lo mío en la cama –dijo el Gordo–. Tú tómatelo aquí.
Cuando acabaron de cenar, él apartó su silla y se puso a contemplarla desde el otro extremo de la mesa.
–Yo soy el Gordo –dijo–. Soy de Treorchy. El adivinador de al lado es de Aberdare.
–Yo no soy de la feria –dijo la niña–, vengo de Cardiff.
–Esa es una ciudad grande –asintió el Gordo.
Y le preguntó que por qué andaba por allí.
–Por dinero –dijo Annie.
Y luego él le contó cosas de la feria, los sitios por donde había andado y la gente que había conocido. Le dijo los años que tenía, lo que pensaba, cómo se llamaban sus hermanos y cómo le gustaría ponerle a su hijo. Le enseñó una postal del puerto de Boston y un retrato de su madre que era levantadora de pesos. Y le contó cómo era el verano en Irlanda.
–Yo he sido siempre gordo –dijo–– y ahora ya soy el Gordo. Como soy tan gordo nadie me quiere tocar.
Y le contó que en Sicilia y por el Mediterráneo había una ola de calor. Ella le habló del niño que había en el puesto del Astrólogo.
–Eso son las estrellas otra vez –dijo él.
–Ese niño se va a morir –dijo Annie.
El abrió la puerta y salió a la obscuridad. Ella no se movió, se quedó mirando a su alrededor pensando que a lo mejor él se había ido a buscar un policía. Sería una fatalidad volver a ser cogida por la policía. Al otro lado de la puerta abierta, la noche se veía inhóspita y ella acercó la silla a la cocina.
–Mejor que me cojan caliente –dijo.
Por el ruido supo que el Gordo se acercaba y se puso a temblar. Subió los escalones como una montaña andarina y ella apretó las manos por debajo de su delgado pecho. Pudo ver, aun en la obscuridad, que el Gordo sonreía.
–Mira lo que han hecho las estrellas –dijo, y traía en los brazos al niño del Astrólogo.
Ella lo acunó y el niño lloriqueaba en su regazo mientras la niña contaba el miedo que había pasado después que se hubo ido.
–¿Y qué iba a hacer yo con un policía?
Ella le contó que un policía la estaba buscando.
–¿Y qué has hecho tú para que te ande buscando la policía?
Ella no contestó y tan sólo se llevó al niño al pecho estéril. Y él vio lo delgadita que estaba.
–Tienes que comer, Cardiff –dijo.
Y entonces se echó a llorar el niño. De un gemidito pasó el llanto a convertirse en una tormenta de desesperación. La niña lo movía pero nada lograba aliviarlo.
–¡Para, para! –dijo el Gordo, pero el llanto se hizo mayor.
Annie lo sofocaba con besitos, pero el aullido persistía.
–Tenemos que hacer algo –dijo ella.
–Cántale una canción de cuna.
Así lo hizo, pero al niño no le gustaba.
–Sólo podemos hacer una cosa –dijo–, tenemos que llevarle hasta el tiovivo.
Y con el niño abrazado al cuello, bajó precipitadamente las escaleras del carromato y corrió por entre la feria desierta con el Gordo jadeante a sus talones.
Entre los tenderetes y puestos llegaron hasta el centro de la feria donde se alzaban los caballitos del tiovivo y se subió a una de las monturas.
–Pónlo en marcha –dijo ella.
Desde lejos podía oírse al Gordo dando vueltas al manubrio con que se echaba a andar aquel mecanismo que hacía galopar a los caballos el día entero. Y ella oía bien el salmodiante respiro de las máquinas. Al pie de los caballitos, las tablas se estremecían en un crujido. La niña vio que el Gordo apalancaba una manivela y que venía a sentarse en la montura del más pequeño de todos los caballos. Y el tiovivo empezó a dar vueltas, despacito al principio y ganando velocidad después, y el niño que llevaba al pecho la pequeña ahora ya no lloraba y batía las palmas. El airecillo nocturno le mesaba el cabello, la música le vibraba en los oídos. Los caballitos seguían dando vueltas y vueltas, y el trepidar de sus pezuñas acallaba los lamentos del viento nocturno.
Y así fue como empezaron a salir de sus carromatos las gentes y así los encontraron al Gordo y a la niña de negro que llevaba en los brazos un pequeño. En sus corceles mecánicos giraban al compás de una incesante música de órgano.
MARIO BENEDETTI
Esa boca.
Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. Dos meses, quizá. Pero cuando siete años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces dos meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido dos o tres veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Sólo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba siendo más dificil soportar su curiosidad.
Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre: « ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? » A los siete años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse: «No quiero que veas a los trapecistas. » En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. « ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? » « Bueno », contestó el padre, « así, sí».
La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron -ahora sí- los payasos.
Su interés llegó a la máxima tensión. Eran cuatro, dos de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos.
Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenidó la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las once de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. «¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos?»
Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Sólo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír.
Julio Paredes 1943 EN RELATOS INVISIBLES DE ALFAGUARA
«A la mañana siguiente ya no estaba, y no hubo búsqueda alguna que descubriese dónde podía estar. Rudyard Kipling» El retorno de Imray
Mil novecientos cuarenta y tres fue el año que dividió mi vida en dos. Como yo apenas contaba con once años recién cumplidos desconocía aún la tenebrosa dimensión, no nueva pero sí de una crueldad insólita, que por esos mismos días estaba tomando el mundo de los hombres, no sólo en este país sino también en el mundo entero. En una especie de paradoja prefabricada, que entendí, claro está, más adelante con la relativa claridad mental que me dio el tiempo, esa pérdida de la inocencia universal pareció coincidir con la mía, malograda en el mismo año y que, después de un montaje extravagante para mi temprana edad, en cuestión de minutos me obligaría a actuar como un hombre prematuro, como un adulto madurado a destiempo y a contramano.
La triste broma que le dio la vuelta definitiva a mi vida sucedió la primera semana de marzo, una tarde de feria en la que mi padre, mis cuatro hermanos y yo asistimos, entre asustados y atónitos, después de las desconcertantes maniobras de un ilusionista que venía de Rusia, a la desaparición de mi madre. Intercambiada entre humos blancos, redobles de tambor y largos trapos de colores, por un adormecido tigre de Bengala encerrado en una jaula estrecha, mi madre no había vuelto a salir de la caja metálica donde la habíamos visto entrar, después de saludarnos a los seis, con su sombrerito negro adornado con un par de tréboles y el mismo gesto que repetían todos los voluntarios incautos que se sometían a los juegos hipnóticos del mago de turno.
Como ese número, al que un presentador de sacoleva roja llamaba con el incompresible término de ´transmigración´, no era nuevo para nosotros y siempre había formado parte de las funciones a las que asistíamos más de una vez al año, ninguno sospechó la absurda fatalidad de que mi madre no regresaría del otro lado de las cortinas que cerraban el escenario. Además, por ser el más espectacular de los que se veían en la carpa, el truco clausuraba la presentación y de inmediato pasaba un ruidoso desfile de despedida, con payasos que lanzaban baldazos de confeti con los que hacían saltar al público alrededor de la pista y nadie, entre risas, se fijaba en otra cosa. Por lo general, el voluntario trasplantado regresaba al interior unos minutos más tarde, algo atontado e inquieto y con una foto autografiada del mago que lo había convertido a los ojos de los otros en un felino.
Por esos días esta ciudad, un lugar que aún no era otra cosa que un mapita sin extensión y al que era fácil reconocerle todos los límites, entraba en una especie de festivo desorden, una euforia callejera que, a la semana previa de la cuaresma, también contagiaba a mis padres. No sólo estaban los carnavales de los estudiantes universitarios, en los que diablos medio borrachos y jovencitas enmascaradas se encaramaban a camiones y tranvías, colgando como racimos de figurines, o se lanzaban en carrera por las calles del centro con pitos y matracas y que los niños, cuando nos dejaban, acompañábamos por un par de cuadras, gritando emocionados como si escoltáramos fantasmas que festejaran una pasajera libertad; también venía algún que otro espectáculo de carpa con raros portentos entre los que se combinaban acróbatas sobre caballos, alguna mujer barbuda, el desfile de fenómenos zoológicos sin par, familiar de albinos enanos o mujeres que cantaban como pájaros y aunque a todos en la casa nos fascinara ese mundo era mi madre, en particular, la que parecía profesar una especie de culto secreto, casi fanático, por todo lo que pudiera suceder en los límites de un circo, como si encontrara ahí un mundo de una belleza y una fantasía insuperables. Sin embargo, así se tratara de un territorio donde sucedían cosas sin explicación, creaciones de un universo lejano, nada había sospechar que acarrearan una desventura para quienes las contemplaran.
Entonces, y a pesar de que en esos primeros meses de mil novecientos cuarenta y tres a esta ciudad aún la cercaban las secuelas de una peligrosa epidemia de tifo, cuando mi madre encontró en la calle un cartel que anunciaba la llegada de un nuevo circo extranjero, que además de escapar de la guerra en Europa traía también algunas maravillas nunca vistas en estas tierras, entró enseguida en el arrebato de siempre y que no se aplacó hasta los segundos previos al momento en el que, después de agitar los brazos en elire como una niña enloquecida, el mago ruso, un hombre altísimo de barba espesa y cejas que le tapaban la mirada, la escogía entre el público.
Mi padre no se movió, y no dejó que ninguno de nosotros cinco se moviera, hasta que las graderías quedaron totalmente vacías. El silencio que siguió empezó a asustarme y , aunque no estuviéramos muy arriba, los huecos entre las tablas me dieron vértigo y creí que toda la armazón se sacudía. Segundos después, de entre las cortinas que llevaban a la parte de atrás, salió un hombrecito vestido de overol con una pala y una especie de rastrillo. Aunque éramos los únicos no nos presto atención y empezó a remover, casi con tristeza, la arena fina que cubría la pista. Como si comprendiera también que no parecía real que el tipo abajo nos hubiera visto, mi padre se puso de pie y con pasos agiles salto hasta donde estaba e otro. No alcanzamos a escuchar lo que le preguntaba pero por el gesto con el que lo miro el hombre sospeche que no entendía español. Entonces, sin esperar una respuesta y sin voltearse a mirarnos, mi padre se lanzo hacia ese otro lado donde sin duda estaría la fuente de todo el misterio.
Por un instante creí que los sucesos se acelerarían y aunque no podía prever nada rogué en silencio que mis padres no tardaran en salir untos, mi madre agarrado al brazo de mi padre, relatando feliz su admirable vuelo invisible. Sin embargo, la escena que teníamos al frente no pareció avanzar, con la única repetición del desganado movimiento del hombrecito que sacudía de un lado a otro la arena y nuestra irada desconcertada hacia las cortinas inmóviles.
Nunca supe cuanto tiempo transcurrió y como yo, a pesar de ser el mayor, también sentía la misma perplejidad, el mismo terror oscuro de verme abandonado en esas graderías, cuando los menores, intrigados, quisieron saber que sucedía simplemente les di la tímida orden de permanecer callados y quietos en el mismo sitio…
El hombre que estaba en la arena se detuvo cuando había dado casi toda la vuelta al círculo y, sin soltar el rastrillo, busco algo en uno de los bolsillos de atrás. El movimiento le hizo levantar la cabeza y su mirada se cruzo con nuestro grupo. No nos miro con asombro per dejo la mano quieta en el bolsillo, como si el descubrimiento de ese inesperado quinteto de niños pasmados lo hiciera arrepentirse de una intención que con seguridad creía privada. Por un par de segundos miro hacia el hueco por donde había saltado mi padre y nos volvió a repasar con los ojos, esta vez con mayor atención. Movió por fin la mano y se puso un cigarrillo en la boca. Casi en el mismo segundo, y tal vez para mostrar que el también sabia de números mágicos, rasgó y encendió con la uña del pulgar una cerilla que pareció agarrar el aire. Después de la primera bocanada, nos mostro una sonrisa tímida, de dientes oscuros y desordenados. Intento decir algo pero de inmediato sacudió la cabeza, sin duda recordando que se encontraba en una ciudad donde hablaban un idioma incompresible. Soltó un suspiro corto y con el cigarrillo todo el tiempo entre los labios reanudó, con la misma lentitud de antes, la sacudida de la arena.
Sentí que mis hermanos se apretujaban y no me gustó para nada la idea de que en los próximos minutos yo tuviera que bajar y también encaminarme solitario hacia el otro lado, donde estarían las jaulas y los vagones, para seguir anhelante alguna huella de mis padres. Sin embargo, en ese momento y cuando buscaba una frase que nos tranquilizara a todos, escuché voces que subían y bajaban de volumen, en una vaivén que se aproximaba y se alejaba y supuse que los que discutían caminaban de un lado a otro sin parar. A pesar de quedar amortiguada por la gruesa cortina, distinguí la voz de mi padre, pidiendo algo a gritos. El que barría volvió a quedarse inmóvil, levantó los hombros mirándonos y después de escupir la colilla en el suelo puso un gesto de sorpresa en la cara. Me di cuenta que los cinco nos habíamos agarrado de las manos, como dispuestos para una oración.las voces aumentaron de volumen y entonces, después de varios golpes que inflaron las cortinas, apareció mi padre resoplando, dando zancadas rabiosas, seguido por el mago, una mujer vestida de bailarina y el tipo de sacoleva rojo.
Mi madre no estaba.
Se detuvieron al borde la pista de arena. Mi padre nos busco con los ojos y, tal vez por encontrar que la escena que representábamos inmóviles era un poco triste, pareció calmarse. Como en una preparación previa, el grupo se acomodo en una especia de rombo, iluminados los cuatro por una de las extensiones de bombillos que atravesaban la carpa. Alcance a pensar que habían decidido brindarnos un último espectáculo. Me fije en el perfil de mi padre, atento a las palabras que había empezado a mascullar el del sacoleva, la mirada fija en sus manos que no dejaban de jugar con el sombreo, un borsalino marrón que años después recibiría yo como su única herencia. Al final de las últimas frases del otro, mi padre, sin levantar los ojos, se froto con fuerza la nuca y se aflojo el nudo de la corbata. Vi que la mujer, a su derecha, se movía un poco para observarnos mejor. Quizá para que no lo inmiscuyeran en la discusión, el hombrecito del overol se retiro en silencio y se perdió pro entre los recovecos que formaban abajo las graderías.
De repente el mago, que nos daba la espalda, cambio de lugar y empezó a hablar mirándonos. Varios centímetros más alto que los otros tres, acompañaba sus palabras abriendo y cerrando los brazos, como si recurriera a un ejercicio indispensable para tomar aires. De vez en cuando señalaba con dedos temblorosos hacia uno de los vértices superiores de la carpa. El volumen de su voz iba en aumento y por un momento creí que entonaba para nosotros las líneas de un nuevo canto letárgico. Comprendí que la mujer no estaba ahí para remedar tímidamente los ademanes del ruso sino para traducirle a mi padre los giros de es idioma enrevesado que hablaba el hombre.
El mago soltó la última frase con el mismo ímpetu con el que había empezado a hablar. Siguió un silencio largo, interrumpido solo un instante por lo que adivine el rugido de una fiera. La llamada, supuse, del tigre que suplanto a mi madre. Entendí que abajo ninguno podía añadir nada mas y, con un inesperado terror que me hizo palpitar la garganta con furia, vi que mi padre, con un gesto de vidente resignación en la cara aunque no dejara de mover la cabeza para negar lo que había escuchado, se separaba del grupo y volvía a subí los escalones para acercarse a buscarnos. En la falta de convicción con la que nos anuncio que nuestra madre llagaría en un rato a la casa, reconocí que mi padre apenas contaba con la fuerza y el ánimo suficiente para disfrazar una verdad pavorosa.
Esa noche, y durante el siguiente par de meses, mientras mi abuela y dos tías intentaban reajustar nuestra súbita vida de huérfanos, mi padre dejo que los menores durmieran en su cama. Desde esa misma fecha, el se instalaría en el sofá de la sala, asegurando que se encontraría bien; aunque por mucho tiempo, en la oscuridad de mi cuarto y sin poder tampoco conciliar el sueño con facilidad, lo escuche deambular y murmurar cosas solo y sin descanso, como un fantasma atrapado en ese rincón de la casa. Me entere por alguno de que en el periódico habían publicado una breve nota sobre el extraño incidente, con alguna fotografía del mago; pero no fue sino hasta una o dos semanas después de nuestra última tarde en el circo que mi padre decidió buscarme una noche, un viernes al terminar la cena, para intentar su primera y única aclaración a la incoherente ausencia de mi madre.
Solo con los años pude concluir que, por tratarse de una explicación irracional, contraria a cualquier idea que a esa edad yo pudiera componer de lo verosímil, mi padre me había relatado la confesión del mago ruso con una delicadeza casi excesiva. Sin duda, para aplacar mi susto, para no atentar contra la incipiente fortaleza sentimental sobre la que me sostenía, había hablado sin ningún énfasis de inquietud en la voz, con la calma de quien transmitía un principio elemental, aun así, había escogido con cuidado cada una de las palabras y me había obligado a mirarlo a los ojos con fijeza, para verificar que yo comprendía bien lo que estaba a punto de revelarme.
Temblé cuando me tomo de la barbilla y, bajando un poco la voz, afirmo que, aunque el nunca desistiría de seguir buscándola, mi madre, por un autentico e irreversible acto de magia, por un sortilegio que muy pocas veces le había dado el resultado de un verdadero prodigio a los forcejeos del ruso, había saltado a una orilla inalcanzable para el fugaz universo de los hombres, esfumándose.
Para concluir esa revelación increíble, esa fabula inaudita y escasa para contrarrestar mi incredulidad y melancolía crecientes mi padre, amparado tal vez en una de las tantas y engañosas formas de la esperanza, había agregado que en realidad no veía como un destino infeliz que el espectro de mi madre se hubiera emparejado, en ese trance ultra terrenal, con el alma enigmática de un tigre.