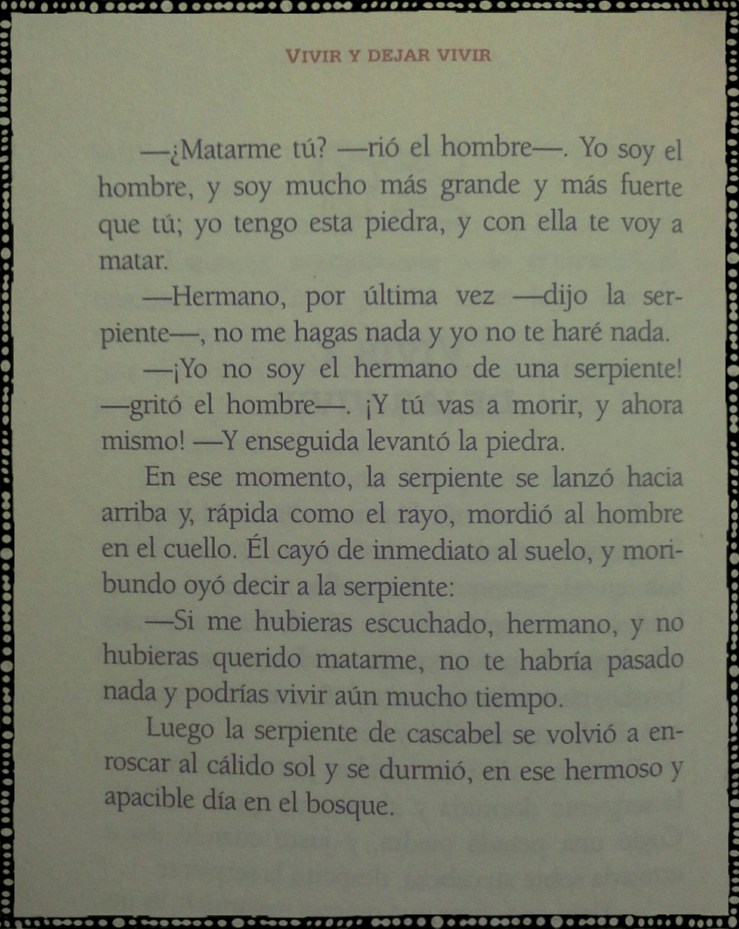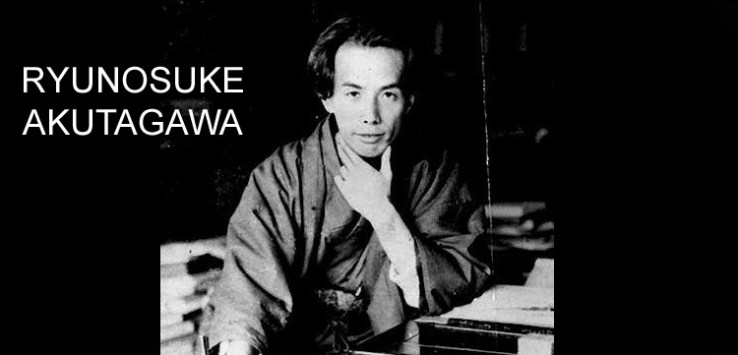El niño perdido.
ESSENNA.
Escuela Sensible de Narración

Hubo hace muchísimos años un gran señor que poseía incalculables riquezas, pero no era feliz por carecer de heredero a quien legárselas a su fallecimiento.
Así llegó a la madurez, sintiéndose cada día más viejo y en este estado de ánimo acudía semanalmente a misa, acompañado de su esposa, para pedir a Dios que le concediera un hijo.
En esta triste situación permanecieron muchos años. Finalmente les nació un robusto niño, pero la noche anterior tuvo el padre un sueño extraño.
Parecióle ver un anciano que le predijo el nacimiento de un varón, anunciándole que debía procurar que no tocara el suelo con los pies antes de cumplir los doce años, si no quería que le sucedieran irreparables desgracias.
Innumerables nodrizas a quienes se le confió el cuidado del tierno infante, recibieron oportunas instrucciones para que no le permitieran tocar el suelo hasta llegar a la edad fijada.
Ya habían transcurrido once años y once meses desde el día de su nacimiento; aproximábase la fecha en que el maleficio fatal dejaría de existir.
Los padres, contentos, se proponían dar una fiesta para conmemorar el fausto suceso.
De repente, una mañana antes del cumpleaños, hubo un temblor de tierra y la nodriza que tenía en sus brazos al niño, asustada, lo dejó caer.
Cuando quiso recogerlo no lo encontró. Había desaparecido como si se lo hubiese tragado la tierra.
Atraídos por sus gritos y lamentaciones, acudieron los demás criados del castillo y poco después se presentó también el señor.
Muy alarmado, al observar la inquietud de los domésticos, preguntó dónde estaba su hijo, y la nodriza, temblando como las hojas del álamo y los ojos arrasados en lágrimas, le refirió lo sucedido.
Fácil es imaginarse la angustia del padre al ver desvanecerse en un instante sus más caras esperanzas. Inmediatamente despachó varios criados en todas direcciones, encargándoles que no volvieran sin su desaparecido hijo, rogó, suplicó, vertió el oro a manos llenas, prometió crecidas recompensas.
Pero todo fue inútil. La tierna criatura no pudo ser hallada. Había desaparecido, tal vez para siempre.
Pasó el tiempo. Un día el afligido padre se enteró de que en una de las más amplias salas del castillo percibíase al llegar la medianoche un rumor de pasos y el sonido inconfundible de quejas amargas exhaladas por una garganta humana.
Deseoso de averiguar la causa de aquella anomalía, con la intuición de que aquel descubrimiento podía llevarle tal vez al conocimiento de lo que tan ardientemente deseaba, hizo pregonar en todas las aldeas de sus dominios que entregaría trescientas coronas de oro a quien se atreviera a pasar una noche en el interior de la estancia de referencia.
No faltaron personas que se prestaron a hacer la prueba, pero ninguna llegó al fin. Cuando, a la medianoche, empezaban a percibirse los gemidos, todos salían disparados, prefiriendo conservar la vida pobres a arriesgarla por trescientas coronas.
De ese modo el noble castellano permanecía todavía en la duda de que el autor de aquellos gemidos fuese su hijo o alguna ánima en pena.
Sucedió, empero, que en las inmediaciones del castillo habitaba una pobre viuda, molinera de profesión y madre de tres hijas de notable hermosura.
Cuando a la humilde cabaña llegó la noticia de que el señor del castillo ofrecía trescientas monedas de oro a quien osara dormir una noche en la cámara donde se percibían los extraños ruidos, la hija mayor dijo a su madre:
– Creo, madre mía, que no tenemos nada que perder. Esas trescientas coronas aliviarían bastante nuestra miseria. ¿Por qué no me permites que pruebe?
La pobre madre vaciló, pero ante la insistencia de la hija, y sobre todo, atemorizada por los días de hambre que se le avecinaban, consintió al fin.
Al día siguiente, la mayor de las hijas de la molinera se encaminó resueltamente al castillo.
– Vengo a dormir esta noche en la cámara de los duendes – dijo al criado que salió a abrirle la puerta.
El mismo señor salió entonces a recibirla y le preguntó:
– ¿No te dará miedo, muchacha?
– ¡Bah! Más miedo me da el hambre. Lo único que os ruego es que me proporcionéis provisiones suficientes para hacerme una buena cena, pues tengo un apetito de avestruz.
El castellano ordenó que se le facilitara todo cuanto pidiera y la muchacha no se quedó corta, pues con los víveres que exigió se habrían podido confeccionar más de doce platos distintos.
Tan pronto como los tuvo en su poder, la garrida moza se encerró en la habitación, encendió una bueno hoguera, puso en ella agua a calentar y luego puso la mesa y se preparó la cama.
Lentamente fueron pasando las primeras horas de la velada. Finalmente dieron las doce, y, apenas hubo el reloj desgranado la última campanada de la medianoche, cuando la molinera percibió los pasos de alguien que se aproximaba.
Llena de temor, levantó la cabeza y se encontró con un adolescente que la miraba con fijeza y que le preguntó:
– ¿Para quién es esa ceno!
Ella repuso secamente:
– Para mí sola.
Nublóse de tristeza el pálido semblante del desconocido. Dirigió una nueva mirada pesarosa a la muchacha y, tras algunos instantes de mutismo, tornó a preguntar:
– ¿Para quién has servido la mesa?
– Para mí sola – contestó ella con la misma acritud que antes.
La frente del mancebo sé arrugó. Sus hermosos ojos azules se humedecieron. Con voz trémula, dijo interrogativamente:
– ¿Para quién has mullido esa cama?
A lo que ella respondió con la misma indiferencia egoísta:
– Para mí sola.
El desconocido se echó a llorar como una Magdalena, se retorció desesperadamente las manos y desapareció.
A la siguiente mañana, la mayor de las hijas de la molinera relató al noble castellano todo cuanto había sucedido durante la noche, sin hacer referencia a la penosa impresión que la sequedad de sus respuestas había producido al fantasma.
El desdichado padre pagó religiosamente las trescientas coronas y se regocijó en medio de su pesar por haber logrado descorrer un tanto el velo del impenetrable misterio.
Presentóse aquel atardecer la segunda de las hijas de la molinera que había recibido instrucciones de su hermana sobre lo ocurrido y conocía las preguntas que el aparecido había de hacerle.
El señor del castillo la acogió con grandes muestras de alegría y ordenó a sus criados que le facilitasen todo cuanto apeteciera. Inmediatamente se trasladó ella a la sala, encendió una buena fogata, puso a hervir sus pucheros, cubrió la mesa con albo mantel y, mientras se hacía la cena, mullió cuidadosamente el colchón de la cama.
Al dar la medianoche notó los pasos del desconocido, que se aproximó a ella, sin que la hija de la molinera experimentara el menor temor, y le preguntó:
– ¿Para quién has hecho esa cena?
– Para mí sola – respondió ella con la misma sequedad que su hermana.
Con profunda tristeza retratada en su hermoso semblante continuó preguntando el doncel:
– ¿Para quién has servido era mesa?
– Para mí sola – contestó la muchacha sin volver la cabeza.
El mancebo lanzó un suspiro melancólico.
– ¿Para quién has mullido esa cama?
– Para mí sola.
Retorcióse desesperado las manos el desconocido y desapareció.
Cuando la segunda de las hijas de la molinera refirió al noble castellano cuanto había visto y oído, éste le entregó las trescientas coronas estipuladas y quedó ensimismado en profundos reflexiones.
Pero aquella misma tarde se presentó en el castillo la tercera y más joven de las hijas de la molinera, que se ofreció a pasar la noche en la cámara de los misterios, después de haber obtenido la aprobación de su madre, no sin gran trabajo, pues aquélla amaba a su hija menor mucho más que a sus hermanas.
El señor del castillo la recibió con tanta deferencia como a las mayores y dispuso que se le diese lo suficiente para dar de comer a seis personas, eligiendo él mismo los manjares, y entregándole un servicio completo de platos y cubiertos para dos personas.
La muchacha penetró en la estancia encendió el fuego y puso las vituallas a calentar, haciendo entretanto la cama.
Mientras terminaba de hacerse la cena, la muchacha puso sobre la mesa un rico mantel, y encima de éste los platos, los cubiertos y las servilletas, así como los vasos.
Lenta, muy lentamente, sonaron las doce campanadas de la medianoche. Inmediatamente se percibió un ruido extraño, rumores de pasos, suspiros entrecortados, quejas, llantos…
Asustada, la molinerita miró en torno suyo, pero no vio a nadie. Ya iba a lanzar un grito de espanto, por miedo a lo sobrenatural, cuando distinguió de repente a un pálido mancebo que la miraba con tristes ojos.
Ella le sonrió entonces y lo invitó a sentarse un gesto, pero él, antes de aceptar, le preguntó:
– ¿Para quién es esa cena que preparas?
– Para nosotros dos – respondió la muchacha sin vacilar.
– ¿Para quién has puesto esa mesa?
– Para nosotros dos. ¿No ves acaso los dos cubiertos?
El mancebo, con los ojos brillantes de alegría continuó preguntando:
– ¿Para quién es esa cama?
– Para ti solo. Yo dormiré en una silla.
Trémulo de júbilo, el joven se arrodilló a los pies de la molinerita y cubrió de besos sus manos.
– ¡Gracias, muchas gracias! – exclamó.
Luego se levantó y añadió:
– Pero antes de cenar tengo que transmitir mi reconocimiento a mis bienhechores.
Un soplo de aire fresco inundó de repente la habitación. En el centro de ésta se había abierto una trampilla por la cual se apresuró a descender el desconocido, pero la joven molinera, que se sentía invadida por la curiosidad, se agarró al extremo de su capa y bajó detrás de él.
Llegaron al fondo y allí se desplegó ante los ojos de la muchacha un mundo extraño.
Corría a su diestra un río de oro líquido, mientras que a su siniestra se alzaban colinas del mismo resplandeciente metal. Frente a ella se extendía una pradera vastísima, esmaltada con césped de un verdor deslumbrante y flores policromas.
A medida que avanzaba el desconocido seguíalo la joven a muy poca distancia, procurando que él no la descubriese.
Vióle ella saludar a las flores del prado, con tanta deferencia y cariño como si fuesen antiguas conocidas, besando a algunas, acariciando a otras, despidiéndose de ellas con frases amorosas y lisonjeras.
Finalmente penetraron en una selva cuyos árboles eran de oro macizo. Multitud de pájaros de todas clases y colores empezaron a lanzar armoniosos trinos cuando distinguieron al pálido mancebo, revoloteando alrededor de él y posándose familiarmente en su cabeza y hombros, mientras él acariciaba a las lindas avecinas.
La molinerita quebró una de las ramas de un árbol y se la guardó en el pecho para tener un recuerdo de aquel reino de maravilla.
Pasaron de la selva de oro a otra cuyos árboles eran todos de plata. Infinidad de animales de todas especies saludaron con grandes muestras de alegría la llegada del mancebo, acercándose a recibir sus caricias.
Él les dirigió la palabra a cada uno de ellos, pasándoles las manos por sus lustrosos lomos, mientras que la molinera, aprovechando el ruido que formaban con sus voces, quebró una de las argentados ramas y se la guardó junto con la otra.
– Así me creerán mis hermanas cuando les cuente todas las preciosidades que he visto esta noche – se dijo.
Cuando el doncel se hubo despedido de todos sus amigos, volvió sobre sus pasos por el mismo sendero que tomara a la ida.
La doncella regresó detrás de él, sin que el muchacho se diese cuenta de su presencia.
Cuando el joven se volvió hacia la chimenea, la doncella estaba sentada ya a la mesa y le hacía señas de que se acercara.
– Ya me he despedido de todos mis amigos – dijo él con voz alegre.- Ahora vamos a cenar.
Cuando hubieron aplacado su apetito, propuso el muchacho:
– ¿No crees que es hora de descansará?
Ella sonrió y repuso:
– Descansa tú. Yo me acomodaré en una silla junto a la chimenea y dormitaré un poco. Ya no tardará mucho en amanecer.
– Nada de eso – contestó él, alegremente. – Seré yo quien se coloque junto al fuego. Tú dormirás en la cama. Si te hice la pregunta fue para probar tus sentimientos.
La molinerita se dejó caer, vestida, en el blando lecho, mientras que el desconocido, tomando una silla, se sentó junto a la chimenea, lanzando de vez en cuando miradas amorosas a la muchacha, que no tardó en dormirse apaciblemente.
Ya había avanzado mucho la mañana y el noble castellano no podía contener su impaciencia, pues la hija de la molinera no se había presentado todavía a cobrar su pago.
Inquieto, se dirigió a la sala y abrió la puerta.
Dos exclamaciones de alegría sonaron al unísono.
– ¡Hijo mío!
– ¡Padre!
Emocionados, se abrazaron llorando.
La molinera se despertó, levantóse apresuradamente y las dos ramas que cortara durante su visita al país maravilloso cayeron al suelo con metálico ruido,
El joven se volvió hacia ella, y, al ver las dos ramas, le dijo asombrado:
– ¿Me seguiste hasta allá, pícara?
Ruborizada, ella no respondió.
– Pues bien – añadió él, – esas dos ramas se convertirán en dos palacios, uno de los cuales habitaremos nosotros cuando nos casemos y en el otro vivirá tu familia.
Y así sucedió.
Los dos jóvenes contrajeron matrimonio dos días después, siendo invitados a la boda todos los habitantes del lugar, que todavía recuerdan alborozados el pantagruélico banquete que se sirvió.
Yo, como era pequeñito, me quedé aquella noche solo en la cama, por lo que pasé un miedo terrible.